La entrada de hoy es especial. Consiste en compartir esta experiencia con vosotros. Espero que os ayude a seguir avanzando en vuestro camino como escritores.
Podéis adquirir la novela en la página de la editorial Malas Artes o en cualquier librería.
Un lugar para repasar Lengua castellana y literatura. Un lugar para comentar sobre autores, obras, curiosidades, lecturas y formas de escribir. Un lugar para la fantasía en lengua española.
La entrada de hoy es especial. Consiste en compartir esta experiencia con vosotros. Espero que os ayude a seguir avanzando en vuestro camino como escritores.
Podéis adquirir la novela en la página de la editorial Malas Artes o en cualquier librería.
Nace en Toledo entre 1491 y 1503. Muere en Niza en 1536. Tuvo una vida breve pero intensa. Se relacionó con el emperador, con la casa de Alba, etc. Estuvo en varias campañas militares, hasta que muere en Francia al intentar tomar una fortaleza. Baltasar Castiglione lo definió como un hombre culto, elegante, valeroso y hombre de letras.
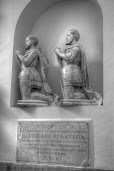 |
| Tumba de Garcilaso |
Es el prototipo de cortesano renacentista, un noble de familia importante (con amigos más importantes todavía) y un militar relacionado con la corte y las guerras en Italia, Francia, etc. Es el modelo clásico de armas y letras. Como él mismo dijo, Garcilaso vivió “tomando ora la pluma, ora la espada”. Como poeta, que es lo que aquí nos interesa, es el más influyente del Renacimiento español, pero también del Barroco. Una figura clave que unirá lo viejo y lo nuevo para encontrar una voz propia, casi una metáfora perfecta de lo que significó España en la época de Carlos I.
La poesía de Garcilaso, junto a su amigo Juan Boscán, nos
brindará la oportunidad de adoptar los nuevos estilos italianos de Dante,
Petrarca o Sannazaro (autor contemporáneo al toledano) al español y a la poesía
anterior, que todavía en la primera mitad del XVI era la más oída.
Se suele dividir su obra en tres etapas definidas en función
de su estancia en Nápoles. La primera etapa está enmarcada dentro de la poesía
de cancionero del siglo XV. Cultivó en esta época una poesía arraigada. Aunque
ya comienza a practicar algunas formas italianas, predomina el octosilábico
castellano y no se ven elementos petrarquistas en sus versos.
Lo característico de esta etapa es el silencio intimista,
la austeridad imaginativa, la desatención de la naturaleza (y todo lo
exterior), y que los artificios formales que presenta (juegos de palabras,
derivaciones, antítesis…) son del gusto de la poesía cancioneril. Además; igual
que a otros autores renacentistas como Boscán, Gutierre de Cetina o Fernando de
Herrera; tuvo influencia del valenciano Ausìas March, un autor tardo medieval
(XV) con un estilo cuidado y personal que se salía de las modas y costumbres de
su tiempo
La segunda etapa es la que se vincula con su contacto con
Italia y con el Humanismo. En Nápoles, su poesía se adentra en el petrarquismo.
Garcilaso imita temas, estilo y repertorio de imágenes de la belleza, así como
los elementos de la naturaleza empleados para retratar a la amada y describir
la vivencia amorosa del poeta.
Dentro de los contemporáneos, Garcilaso será influenciado
por Ludovico Ariosto y, principalmente, por Sannazaro. De hecho, la lectura de La Arcadia llevó al poeta español a
incluir en sus composiciones pastores caracterizados por su melancolía y por un
ambiente idealizado. Gracias al contacto con el Humanismo, el de Toledo se
interesó en leer a los clásicos Virgilio, Horacio, Ovidio…; lo que también
incluyó en su poesía.
La última etapa es la más lograda, cuando encuentra su
propia voz personal. Por tanto, la obra de Garcilaso no es una mera imitación
de modelos locales o italianos; sino que alcanzó una plenitud expresiva raras
veces conseguida por nadie. Dicho con otras palabras: cogió los elementos de
toda la evolución literaria de Castilla y de otros lugares de España, se empapó
de nuevas formas expresivas (las renacentistas) y, para terminar, logró
hacerlas suyas y crear una cosa nueva y deferente, adaptada al español y al
bagaje cultural peninsular.
Su obra, preparada para su edición por su amigo Juan
Boscán, fue publicada de forma póstuma en 1543. Es escasa: una oda (Oda a la flor de Gnido), una epístola en
verso a Boscán, dos elegías, tres églogas, cinco canciones, unas pocas
composiciones al estilo tradicional y 38 sonetos.
Aún así, esta breve producción modificó el rumbo de la
lírica castellana. Le otorgó su definitiva configuración, la modernizó. Los
sonetos garcilasianos, tras el intento del Marqués de Santillana, son la
aclimatación definitiva de la estrofa al español. En ellos, desarrolla, en
esencia, el sentimiento amoroso. Un amor neoplatónico en el que no falta la
indiferencia de la dama, el dolor del amante, la esperanza o la desesperanza.
Es importante en Garcilaso y el tratamiento del tema
amoroso, al estilo de Petrarca, su muestra de melancolía y cómo analiza los
sentimientos provocados por el amor no correspondido o por el perdido (por
ejemplo, por la muerte de la amada). Para describir a la amada usará unos pocos
rasgos físicos; en cambio, para dibujar el mundo interior del poeta, del “yo”
poético, se empleará a conciencia. No será hasta su madurez artística final que
asuma una verdadera sentimentalidad renacentista suave y melancólica.
En las elegías se descubrirá una influencia directa de
los clásicos y una actitud estoica ante los sucesos adversos, aunque no exenta
de un tono vitalista y optimista muy de la época. Las églogas (composiciones
más largas en las que varios pastoriles dialogan sobre temas, generalmente
amorosos, en un entorno idílico), junto a algunos sonetos, son la culminación
del talento poético de Garcilaso. Las églogas de Garcilaso condensan toda la
riqueza de su mundo poético y es donde su sinceridad se aproxima a la
confidencia, pese al convencionalismo de la tramoya pastoril. Las tres églogas
fueron compuestas durante su estancia en Nápoles. Son tres églogas.
La Égloga I, que consta de 421 versos distribuidos en
estancias, contiene los monólogos de dos pastores; Salicio, con sus tristes
quejas por el rechazo de su amada Galatea; y Nemoroso, que llora la muerte de
Elisa. De esta forma, plasma el debate entre amar y haber perdido frente al
amor no correspondido. El poema concluye en una atmósfera de melancolía y de
afirmación del “dolorido sentir” como
condición de la existencia humana. Hay una mezcla de sincera confesión y
contención sobria. Se percibe en el poema la emoción y la pasión de un amor
vivido. Hay que resaltar la frecuencia de las exclamaciones y preguntas, la
hipérbole al tratar el proceso amoroso y la identificación de la naturaleza con
el sentimiento de dolor del poeta.
La Égloga II fue la primera que escribió. Es la más
extensa y la única que presenta una acción dramática. La trama se centra en el
amor no correspondido de Albanio hacia Camila. Albanio intenta suicidarse y
relata sus desventuras a su amigo. Por su parte, Nemoroso, además de referirse
a sus propias experiencias amorosas, elogia las hazañas del duque de Alba,
protector del poeta. Así vemos cómo se cruzan los temas de amor con la política
de la vida del autor.
La Égloga III, para muchos la obra más lograda de
Garcilaso, está escrita en Octavas reales.
En ella, cuenta que, a orillas del Tajo, cuatro ninfas bordan en sus telas
sendas historias de amor y muerte (la historia de Orfeo y Eurídice, la de Apolo
y Dafne, la de Venus y Adonis y la de Elisa y Nemoroso). La inclusión de la
historia amorosa de Garcilaso (la historia de Elisa (Isabel Freyre) y Nemoroso
(Garcilaso) supone una reelaboración artística considerable, pues la vida se
transforma en poesía que, a su vez, se transforma en tema de pintura. Esta
égloga sobresale por la soltura en el uso de los recursos literarios, por su
perfecta estructura y, si la comparamos con las otras dos, por un mayor
distanciamiento en la expresión del sentimiento amoroso del poeta.
Como puede observarse, el amor es el tema predominante en
la poesía de Garcilaso. Su concepción de este es marcadamente neoplatónica, con
huellas de la tradición petrarquista. El de Toledo oscila entre la esperanza y
la desesperanza, se recrea en su dolor como amante y en la indiferencia de la
amada, así como el uso de secreto del amor cortés o el análisis agudo de
diversos estados de conciencia.
Su poesía
transmite una fuerte sensación de sinceridad, que se ha relacionado con el
carácter autobiográfico de los poemas de Garcilaso. Conviene decir que era
propia de la poesía de la época una cierta “retórica
de la sinceridad”, que pretendía que los sentimientos expresados en los
versos transparentaran cierta idea de verdad. En este sentido, puede advertirse
una evolución en la poesía de Garcilaso desde sus primeras composiciones, más
próximas a la lírica cancioneril y sus tópicos amorosos, hasta sus poemas de
madurez impregnados de la nueva sentimentalidad renacentista, más sutil y
melancólica.
Otro tema muy presente en este autor indispensable de
nuestra literatura es la naturaleza, utilizada como entorno estilizado e
idealizado en el que los
personajes se quejan de sus cuitas amorosas, pero también como confidente que
escucha y consuela a los pastores en sus quejas (aquí se ve la influencia de
Virgilio). La utopía pastoril tiene un innegable carácter idealista y en ella
las relaciones humanas y económicas se atienen a los modelos que la inmutable
naturaleza ha establecido.
Para finalizar esta entrada conviene hablar un poco de la
métrica y el estilo de Garcilaso, que, como veremos, influirá decisivamente en
toda la poesía posterior. De hecho, su labor poética se inscribirá en un
fenómeno mucho más amplio, la lírica española de los siglos XVI y XVII. La
nueva lengua poética se ajusta a los ideales renacentistas de naturalidad y
elegancia. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el
equilibrio clásico entre la pasión y la contención. Este deseo de armonía se
refleja en la frecuente simetría de sus estructuras poéticas: versos bimembres,
elementos duplicados o triplicados, paralelismos sintácticos, etc.
El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico, como
revelan los adjetivos antepuestos, uno de los rasgos más característicos de su
estilo: dulces prendas, dulce nido,
triste canto, triste y solitario día, cansados años… A este tono contribuye
también la novedosa métrica garcilasiana, con predominio del endecasílabo,
frecuentemente asociado al heptasílabo, lo que le proporciona una gran libertad
expresiva. Es, asimismo, un verso muy musical por la acertada combinación de
acentos y rimas, por sus aliteraciones, hipérbatos, etcétera.
Todo esto es fruto del contexto histórico y literario en que se movió y de los sistemas poéticos que conoció. El primer tercio del siglo XVI es una época de intensa innovación y apertura que Garcilaso vivió en España y en Italia.
He querido reflexionar un poco sobre este concepto tan cambiante, subjetivo y polifacético que es la identidad. Veo que las personas asocian muchas cosas a lo que sienten como su propia identidad, es decir, a sus señas de identidad. Unos miran a su pueblo, su ciudad, su territorio más cercano o su país. Otros lo miden en función de su religión, sus creencias o sus valores, incluyendo su ideario político y otras cosas como la cultura o la etnia. En un tercer grupo estarían los que se fijan más el aspecto sexual, de género y aquello que sienten por dentro. Por último, están los que marcan sus señas de identidad por factores sociales como la familia, los amigos, los intereses, la economía, el estatus o las aficiones (música, juegos, deportes…).
La realidad es que consciente o
inconscientemente son todas estas señas distributivas lo que forma cada una de
nuestras identidades particulares. Al final, es una gigantesca suerte de
infinitas opciones. Tantas como personas hay en la Tierra. Eso sin contar con la
posibilidad de tener más de una identidad.
Hasta aquí, por mí perfecto. Cada
uno es bien libre de sentirse como quiera. No seré yo el que ponga eso en tela
de juicio. Lo que sí debo reflexionar es sobre el hecho en sí de marcar estas
señas de identidad ad infinitum, pues
el resultado final es el mismo que el que uno particularmente quiera. Esto es
lícito, pero no por eso resulta necesariamente lógico o vinculante para
objetivos subsiguientes. Por tanto, debería quedarse en el terreno de lo
anecdótico y lo particular de cada uno.
Por el contrario, sí hay algunos
elementos tangibles y objetivos en el tema de la identidad que no suelen formar
parte de la identidad de ninguna persona, pueblo, etnia o lo que sea. Son cosas
tan obvias que no queremos verlas como parte de nosotros, aunque todos lo
sabemos de sobra. Me refiero a hechos tan simples como la definición objetiva
de lo que somos. ¿Qué somos? Seres humanos, personas.
Toda definición de identidad de una
persona debería pasar citando el hecho de que es una persona. Al ser una
persona, debería también decir que es un animal. En este caso, es un ser humano
al diferenciarse de otros animales; pero sin olvidar que es un animal para
diferenciarse de aquellos seres vivos que no son animales. Como animales, nos
hemos diferenciado de otros seres vivos, pero también nos seguimos definiendo
como vivos en contraposición a lo inerte. Del mismo modo, al etiquetarnos como
personas, deberíamos entender todos que somos parte de una colectividad, es
decir, terrícolas.
Temo que nunca veamos esto sin la
ayuda de alguna especie invasora de fuera del planeta. Por muy sencillo que
sea. ¿O conoces a alguien que no sea un animal, un ser vivo o un terrícola?
Estas etiquetas lógicas no terminan aquí, pero no quiero extender mucho el
hecho porque creo que ya se entiende bien. Sí te daré otras pistas que podrían
identificarnos a todos nosotros: primates, bípedos, mamíferos, etc.
Parece que no nos interesa vernos de
esta forma, que es mejor fijarse más en las pequeñas diferencias, por
subjetivas y endebles que sean en algunos casos. En parte, puedo entenderlo,
pues nos identificamos en relación al entorno más cercano. Sin embargo, en una
sociedad global como la actual, estamos llegando al punto que si no empatizamos
entre nosotros sobre qué es lo que realmente somos como colectividad,
terminemos equivocándonos sin remedio y no veamos lo ligados que estamos al
resto de animales, de seres vivos o a la Tierra en sí misma.
Volvamos a las señas que sí solemos
tomar como propias para identificarnos a nosotros individualmente, en grupo o
en contra de otros. ¿Cómo de objetivas o inventadas son? Esta pregunta es
extremadamente difícil y polémica. Habrá que contestarla con sumo cuidado y
entender que he comenzado el texto respetando la identidad que cada uno quiera
tener de sí mismo. Con todo, sí me gustaría explorar los cimientos reales para
sustentar estas etiquetas como un sistema racional de identificación desde el
exterior, independientemente de cómo se sienta cada uno por dentro.
Siguiendo con la biología, toca ver
esas dos etiquetas tradicionales de género binario que manejamos todos. Hombre
y mujer, la eterna pareja. Puede parecer neutral qué es ser hombre y qué es ser
mujer. En principio, lo es; pero, lo cierto es que hemos ido poniendo
condicionantes a estos términos y hemos cerrado mucho las opciones. Yo creo que
hay muchas formas de ser un hombre y muchas de ser una mujer, tantas como
hombres y mujeres existen. Sin embargo, tendemos a simbolizar ciertos
atributos, roles y deberes a estos dos grupos y los encorsetamos, los
asfixiamos, los cosificamos.
Ahí está el error, en pretender que
ser hombre o mujer signifique lo que unos querían en el pasado y muy pocos
quieren ahora. Si cada uno pudiera ser hombre o mujer según quiera cada cual
serlo, habría menos problemas con este tema. Se podría hablar más abiertamente
sin que te comiencen a encerrar con etiquetas absurdas, populistas y
desfasadas. Con todo, creo que es una dicotomía que funciona bien en la gran
mayoría de los casos (si estuviera más abierta y libre de ideología). Es, sin
duda, práctica y coherente desde su campo de estudio.
Por otro lado, sí hay, como digo, un
margen de error en toda clasificación, sobre todo cuando sale de su lugar y
aterriza en otro; así que qué mínimo que respetar la identidad de cada uno. No
seré yo el que le diga a nadie cómo debe sentirse. En este sentido, habría un
tercer grupo que tenga que abarcar toda identidad de género que se salga de
esta propuesta bimembre.
Siguiendo con las etiquetas que sí son
objetivas, me topo, cómo no, con el lenguaje humano. Lo explicaré de forma muy
sencilla, es decir, con mi lenguaje, con el español. Es innegable que mi lengua
materna es el español. Eso, quiera o no, me define sin remedio, pues estoy en
un grupo de gente, dentro de todos los humanos del planeta, que habla español.
En concreto, en un grupo que piensa y vive en español. Insisto en que no va de
lo que creo o lo que siento, va de hechos innegables. Ese mismo camino me lleva
a algo que pone en el DNI, mi país. No pone si me gusta o no me gusta el hecho
en sí. Solo pone que soy español, es decir, que soy un ciudadano de un país que
se llama España. Lo demás sería ya harina de otro costal.
En este sentido, también es
irrefutable que cada persona vive en un lugar. Lo puedes llamar pueblo, casa,
ciudad, comarca, territorio, barrio o como quieras. El truco aquí está en que
sí, estamos en un lugar o en otro y eso nos define; igual que la pertenencia a
una familia, una etnia o a otra colectividad, la que sea; pero eso no quiere
decir que seamos de una u otra forma por ese hecho. Ahí ya entraríamos en
generalizaciones simplistas, sesgadas y torticeras para etiquetarnos,
subvencionarnos o estigmatizarnos.
Estos factores sociales o culturales
como la religión, los amigos, la generación, el estatus, los intereses, las
aficiones, el trabajo, etc. son como la ideología, la cultura, las creencias,
los valores o tu sexualidad, es decir, señas de identidad personales e
infinitas que no deberían ser importantes para los demás. Simplemente
deberíamos ser libres de identificarnos con cualquiera de ellas, sin más. No
tendrían que ser relevantes para el resto, pues son esenciales para cada uno.
¿No merece eso el máximo respeto, que es el respeto que no juzga, no habla, no
señala?
Quiero ir terminando esta pequeña
reflexión de identidad con un tema complejo que ahora se suele identificar con
el color o el origen, y que antes lo hacía con las razas. Si has leído hasta
aquí y no echabas en falta esta categoría, vas bien. Identificar al resto por
colores es tan absurdo como hacerlo por el color de los ojos, el pelo, la
estatura o cualquier atributo físico irrelevante para los demás.
Llego al final del artículo sabiendo que podría haber estirado el tema muchísimo, pero con ganas de concluirlo con un pensamiento concreto: que no se señale a nadie por su identidad, que se tenga libertad real para sentirse como un quiera, que no se manipule a los demás con ese pretexto y que no se discrimine por ello; pero también que no se formen chiringuitos y absurdeces con las pobres minorías, que no necesitan más que un poco de normalidad y libertad.
Vivimos en una época en el que, sin duda, reina lo subjetivo. Hasta tal punto llega, que lo objetivo es visto como una opinión más, igual de válida, o no, que aquello que siento y sufro de forma subjetiva.
La distinción, en teoría, de estos
conceptos es sencilla. Lo subjetivo es cómo ves las cosas desde tu perspectiva,
desde tus emociones, en definitiva, desde tu propio prisma deformado e
interesado. Lo objetivo, en cambio, pretende ser algo medible que pueda verse
de forma similar por todos. Por ejemplo, si se demuestra que un político ha
recibido algún dinero ilícito por hacer su trabajo; no sé, alguna comisión o
“mordida”; es objetivo que se ha saltado la ley. Sin embargo, según tus
creencias, tu ideología o lo que sea que te mueva; verás ese hecho desde tu
prisma, por lo que tu opinión será subjetiva.
En muchos casos, lo objetivo no es
algo fácil de ver. Algunos lo rechazan de plano porque no es un axioma
científico inamovible en el sentido estricto; sin embargo, en el ámbito de lo
social, lo cultural o lo humano, es lo más parecido que existe. Al menos,
mostrará hechos, datos, gráficas, etc. Gracias a eso, puede haber leyes, normas
y reglas comunes en sociedad. Lo más parecido para acercarnos a la idea inalcanzable
de eso que llaman Justicia.
Este concepto tiene, además, un
problema grave de cara al público: es feo, anda raro, como escondido. Tiene
complejos, deformidades y no suele caer muy bien; pues te dice la verdad, así,
sin miramientos, sin escrúpulos. Por otro lado, no suele estar de buen humor.
Anda triste, sin amigos. Muchos le dicen que huele mal, por eso se le margina. Como
puedes imaginar, no lo tiene fácil para socializar. Es cierto, le cuesta
bastante. No lo puede remediar. Él es así y, al contrario que cualquiera de
nosotros, no puede cambiar. Diré más, no debe. Un leve cambio le lleva a su
opuesto. Así de crudo lo tiene para ser aceptado el concepto de lo objetivo.
Su compañero (su contraparte), en
cambio, siempre fue un tipo resultón. Siempre de moda. Eternamente joven.
Sociable, simpático y amigable. Una apariencia sin par. Con todo, creo que
también está triste, cansado de acomodarse a todos. Cansado de mentir por los
demás. Me dijo un día, en confidencia, que se sentía, en el fondo de su alma,
solo y vacío. Al principio me resultó irónico, pues es de los que andan por
ahí, en compañía de todos, con innumerables amigos y conocidos. Al poco rato,
puede comprenderlo mejor: estaba aturdido por la fama, acosado por los fans y
harto de no poder ser él mismo. Algo me dice que solo una cosa podría
consolarlo: reencontrarse y poder entenderse con el otro. Sí, con lo objetivo.
De esa forma, con algo de suerte, recuerde cuál es su lugar en el mundo.
Es cierto que con las cosas
objetivas también se puede mentir y manipular. No tienes más que interpretarlo
en el sentido que mejor te venga. De hecho, falsear lo objetivo es la mejor
forma de engañar. Es la forma más oficial, la que mejor queda, la profesional.
No digo ya inventarte datos falsos, no va de eso el artículo; aunque sea algo
que sucede cada día en los medios y en los gobiernos. Sin embargo, no
arremeteré ahora con ello. La cuestión es el uso fraudulento de hechos
objetivos, verificables. Ahí radica la forma efectiva de engañarnos a la población.
Si lo piensas bien, es algo que saben hacer hasta los niños pequeños. Al final,
es mentir con la verdad, exagerar, cambiar causas por consecuencias e inferir
cualquier cosa que te venga bien en ese rato, etc.
Sí, esa es una buena forma de
engañar a la gente. Pero, ¡ojo!, que
no es ni la más eficiente ni la más utilizada. En general, se suele optar por
el otro enfoque, el subjetivo. Desde esta perspectiva ya no importa ni la
verdad, ni los estudios, ni las pruebas, ni los hechos, ni nada de nada. Aquí
ya solo importan las emociones. Lo triste es que ni siquiera hacen falta
sutilezas. Es suficiente con la brocha gorda para manipularnos, es
decir, con las emociones básicas; las
seis armas de destrucción masiva de cerebros.
Estas poderosísimas herramientas
están un poco especializadas por parejas. El miedo y la tristeza se utilizan
para controlar a la población; el asco o la ira para dividirla y enfrentarla;
y, por último, la alegría y la sorpresa para fines comerciales o lúdicos, es
decir, para distraer. Además, verás que en todos los casos es necesario mucho
menos esfuerzo que con enfoques objetivos tanto para lograrlo como para el
consumidor. Como es lógico, no son las únicas emociones. Hay muchísimas más.
Algunas de ellas; la envidia o la avaricia, por ejemplo; muy útiles también en
el asunto de hoy, pero ya te haces una idea con unos cuantos ejemplos sobre
estas seis.
Me acuerdo mucho de la Pandemia. ¿Te acuerdas de todo lo que pasó y todo lo
que hicimos? Pues mucho de ello fue por el miedo que tuvimos, y el que nos
inocularon. También hubo mucha dosis, como os adelantaba antes, de tristeza en
aquello. De hecho, no dan ganas de recordarlo demasiado. Sobre la ira y el asco; o, dicho de otra
forma, el odio; hay tantos ejemplos que me entra furia solo de pensarlos. El
odio sirve para dividir a la gente, algo esencial si quieres controlarlos; pues
todo el mundo sabe que juntos somos mucho más fuertes. Una amenaza en potencia.
Algunos lectores serán amantes del
fútbol, o de cualquier otro deporte. Lo normal es que te guste más un equipo.
No sé, el de tu ciudad o uno bueno, o uno que viste de chaval. No importa, en
todos los casos está correcto. El problema nunca fue que ames unos colores. Sí,
es algo un poco sentimental e irracional, pero es sano y tiene lógica. Formas
parte de algo, de un sentimiento, de una pasión. La hinchada que se une para
apoyar a los suyos. Lo que es absurdo es que odies otros, o que aproveches la
situación para soltar adrenalina y ponerte a hostias con todo el mundo que no
lleve los colores de tu equipo.
La cosa empeora cuando entran en
conflicto, más allá de los colores, las ideologías. Ahí ya sí que ve uno las
manadas de borregos dirigidos por los pastores de siempre. Todos uniformados y encaminados
a las urnas, clamando al son de las tonterías de siempre. ¿Y para defender qué?
¿Ser de izquierda, de derecha, de Madrid o de Barcelona? Igual venía bien
pensarlo antes de llegar dando botes con tu voto.
En efecto, ahora los que defienden
una ideología son como fanáticos de sus colores. No por nada, solo porque les
toca en un lugar o en otro. Simple y triste a partes iguales. ¿No estaría mejor
poner toda esa energía, juntos, en exigir a nuestros representantes que asuman,
de verdad y sin excusas, la responsabilidad que dicen tener? Yo creo que sí,
que es absurdo odiar por mitades. Nos impide ver el bosque y vigilar lo
importante. En fin, así funcionan las emociones cuando no sabes controlarlas.
Como ya estarás viendo, no son pocas
las veces que las emociones actúan a la vez. Los mismos ejemplos utilizados
para el odio me sirven, en algunos casos, para el miedo; o para la alegría, la
tristeza, etc. Terminaré el repaso de estos motores subjetivos que son las
emociones descontroladas con las más divertidas, aunque no por ellos dejan de
ser perniciosas o poco efectivas para lo que son.
Eso es, toca hablar de la sorpresa y
de la alegría. Igual que antes con el fútbol; en principio, estas emociones
están bien. Muy bien, de hecho. Entretenimientos, viajes, excursiones,
aficiones, juegos, redes sociales… Todo lo que te saque de la rutina y te
motive, si no va contra otras personas, está muy bien. Es necesario, es la vida
en sí misma. Lo malo llega cuando dejas de ser tú el que elige, cuando te dejas
llevar o, mejor dicho, cuando dejas que te lleven. Televisiones, anuncios,
programas, plataformas, famosos, etc. Eso ya es diferente. Ahí sí que te la
están liando a lo grande.
Si cuando juegas, te relacionas en
redes o ves contenido en tu tele o tu ordenador; notas que te dosifican la
alegría como si fuera una droga, ahí tienes el primer indicio de que no te
diviertes. Estás en el juego facilón del conductismo más básico, el que se usa
para entrenar a perros y otros animales. Las dosis pequeñas y pensadas; pero
sin parar, sin freno, sin fin. Son las recompensas positivas para mantenerte
anestesiado, así de sencillo. Sí, ya sé;
tú controlas. Lo sé. Claro, igual que yo. Controlamos de lujo, cómo no. Con
todo, están abusando de ti.
Supongo que verás, como yo, que la
lucha entre lo objetivo y lo subjetivo es desigual. No se puede apelar a la
razón contra lo emocional. El porcentaje de éxito es muy bajo. Por lo tanto,
deberíamos tener algunas herramientas útiles para defendernos del mundo moderno.
¿Cuáles pueden ser?
Aunque no lo creas, hay muchas.
Están ahí, al alcance de todos. Algunas requieren esfuerzo, es verdad. El
pensamiento crítico, la razón, lo objetivo, los argumentos… Esas siempre son
buenas armas, pero, sí, cuesta un poco afilarlas. No pasa nada, hay más
opciones. Tranquilos, que no son excluyentes. La primera es la famosa e
incomprendida empatía. Sí, otra emoción. Es verdad. No será la única. La
solución debe ir por ahí. Está en las emociones. Hay otras que ayudan bastante:
el orgullo, la generosidad, el amor (por ahí te toparás con la empatía)…
Para terminar hablaré de otro truco
para no ser arrastrado por las oleadas de sensiblerías de hoy en día: la
gestión emocional. No debes escudarte en la emoción que tengas en cada momento
para concluir lo que te dé la gana. Eso te convierte en un niño mimado y
tontorrón. Tus emociones debes aprender a sentirlas. Total, es gratis.
El poder… ¡Qué concepto tan curioso! ¿Qué es realmente el Poder? Es un sustantivo abstracto que esconde mucho más de lo que parece. Esconde, de hecho, cosas concretas y tangibles. Cuando decimos o pensamos en esta palabra, nos viene a la cabeza una fuerza que nos controla y tal; aunque, si se piensa bien, es una idea llena de fantasía. El sustantivo poder da respeto. Es verdad. Pero no hay que olvidar sus orígenes humildes. Está formado desde los usos del verbo, que tiene un significado mucho más terrenal que la abstracción del sustantivo.
Cada persona, independientemente de
sus orígenes, nace con muchas potencialidades, pero lo cierto es que es
dependiente durante un tiempo. En ese sentido, no puede casi nada. Al crecer,
va adquiriendo distintos poderes. Va
aprendiendo a caminar, correr, saltar, coger cosas con las manos, hablar,
abrazar, etc. Con el tiempo, será capaz de hacer un montón de cosas; así que
tendrá mucho más poder que al empezar en este mundo. Esto demuestra que el
poder no viene del aire. El poder está en todos nosotros. Eso sí, repartido,
limitado.
El mero hecho de nacer en un lugar
determinado o en un tiempo concreto, te concede más poderes (o no) adicionales.
Por ejemplo, ahora se puede, con ayuda de aviones y otros artefactos, volar;
algo que hace un tiempo era imposible. Esto es solo un ejemplo claro de algo
que se repite ad infinitum, lo que
nos lleva a otra relación curiosa: la relación entre el poder y la posibilidad.
Todas las gentes del mundo guardan para sí ciertos poderes, lo que deriva en un
sinfín de posibilidades pasadas, presentes y futuras.
Los animales, como siempre sucede,
nos ponen más ejemplos para imaginar cualquier tema. Hay animales con
posibilidad de subir a los árboles rápidamente, de forma muy ágil. Otros, no
tienen esa opción. Los hay que pueden volar, morder, correr, saltar, usar
palos, nadar, bucear, respirar bajo el agua, etc. Un montón de posibilidades
que hubo a lo largo de los milenios y que se dieron y no dieron tantísimas
veces en el mundo. Así nacieron los animales actuales, incluyendo al ser
humano, que terminó pudiendo superar la posibilidad de dominar el planeta,
comunicarse... Poder, posibilidad, más poder, más posibilidad, etc.
Desde este punto de vista, el poder
no resulta ya tan divino o inalcanzable. Así vemos de dónde procede. Si es así,
¿Por qué parece que unos tienen más poder que otros? Porque el poder se puede
dar y quitar. No todo el poder, pero sí lo suficiente para formar una buena
brecha entre las posibilidades de unos y de otros. El ser humano es un animal
social. No vivimos solos, vivimos rodeados de gente. Ese simple hecho ha hecho
que nuestra capacidad de medrar sea increíble, pero también que vayamos
cediendo poder de unos a otros. Es una dinámica que siempre se da igual. Surgen
las posibilidades que decía antes y con ellas responsabilidades y oportunidades
nuevas para que unos tengan en su haber nuevas fronteras diferentes al resto de
conciudadanos.
Así nacen los humildes y los
poderosos, esto es, las clases sociales. No importa dónde ni cuándo. Siempre
existen. Da lo mismo que estudies la Edad Media europea que la Dinastía Ming o
la Antigua Roma. Encontrarás clases sociales en la India, en España, en Estados
Unidos o donde sea. Puede que encuentres algunas diferencias, pero lo que verás
será muy similar. Como aquí no tengo espacio para hablar de todos los casos, me
centraré en esquemas conocidos que representan las cosas de camino a la
actualidad.
Las sociedades tienden a acumular el
poder en pocas manos. Se les suele llamar nobleza. Estos poderosos necesitan de
muchísima gente para acumular su poder. Son los dueños de la tierra que los
humildes trabajarán. La forma que han ido teniendo para justificar ese poder ha
ido de la mano de la religión. De esa forma, en lo alto de la cadena de mando
han estado siempre los aristócratas, que han mantenido de su lado a los
religiosos y al pueblo para mantenerse. Además, han jugado un papel importante
en la defensa de esas tierras, es decir, en los ejércitos.
La forma de poder más común durante
mucho tiempo en sociedades ya avanzadas fue la de los reyes, que son los nobles
con más opciones de controlar al resto de iguales, que, a su vez, dominaban las
pasiones y los estómagos del pueblo llano. Para denominar esta misma relación
ha habido muchos títulos y formas, aunque sin una diferencia esencial entre
ellas más allá de cuestiones culturales que no afectan a la estructura de esta
forma de vivir. Este esquema sirve desde las primeras civilizaciones agrícolas
de Mesopotamia hasta el siglo XVIII. En esencia, es lo que has estudiado en el
cole como Antiguo Régimen, un modelo estanco en el que era casi imposible salir
de ese rol preestablecido.
El gran problema de este pacto
social fue que no contó con un poder que parecía nuevo, pero que llevaba
existiendo desde la Antigüedad: la Burguesía. La novedad era que el mundo
moderno ya no podía seguir organizándose así. Había que encontrar un lugar
relevante para la burguesía enriquecida de la época.
En este punto hay algo que suele
confundirse, así que trataré de ser claro. El asunto no era que la burguesía
buscara una forma de tener poder. El tema es que ya tenía ese poder. Lo único
que debía pasar es que la forma de gobierno de los Estados se acomodara a los
intereses de estas personas que ahora tenían más poder que la nobleza. Gracias
al comercio, la industria y a la banca; los dueños de la tierra ya no eran,
necesariamente, los más pujantes, por lo que era indispensable volver a
equilibrar ese poder para que reflejara el nuevo orden social. Un nuevo régimen
hecho a medida de los nuevos ricos, la gente del progreso, los liberales…
El gran error de esta gente es que
no contó con el pueblo llano y con un nuevo estamento social, uno que ellos
mismos habían creado: la clase trabajadora de las ciudades, es decir, el
proletariado. Mucho se tuvo que luchar para que esa clase social fuera
recompensada justamente por su trabajo. Tanto, que en muchos lugares todavía
están en ello. Con todo, si piensas en las revoluciones históricas, verás que
todas las clases sociales tienen cierto poder; más allá de si andan
ejerciéndolo todo el día o no.
De vuelta al día a día actual de los
países que llaman “desarrollados”, puedes ver el resultado de lo que acabamos
de repasar. Verás que los nobles y la Iglesia tienen mucho poder, pero no tanto
como algunas empresas, bancos o asociaciones. Además, verás que hay Estados con
más poder y recursos que otros; así como el poder de la gente trabajadora (en
el campo y en las ciudades), con sus derechos y sus sindicatos. Pese a todo,
con esto no tendremos todo el poder que ahora existe. La Democracia parece que
reparte de forma justa ese poder. Se dice que hay, en los Estados modernos,
división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), aunque la efectividad
real de esto es discutible. En fin, no quiero salirme mucho del tema; así que
dejaré que cada lector piense lo que guste sobre los repartos de poderes y
pasaré a otro poder esencial en nuestros días que no debemos ignorar. Hablo,
cómo no, del cuarto poder, es decir, el de los medios de comunicación y la
prensa.
En el paso de la Edad Media a la
Edad Moderna, la prensa y la palabra escrita, la propaganda y la difusión de
ideas (buenas o malas) fueron esenciales en la lucha entre nobles, con la
Iglesia, y la burguesía adinerada; pues difundían sus ideas y se ganaban el
favor del pueblo. Con el tiempo, el poder de los medios no ha hecho más que
crecer y crecer. En la actualidad, con Internet y un mundo conectado, este
poder está, en apariencia, más repartido. Pero no es más que eso, apariencia.
Para finalizar el artículo me
gustaría reflexionar sobre una cuestión muy lógica. Algo del poder que no suele
tenerse en cuenta. Me refiero a esa confusión que se suele tener con esta
palabra. Muchos hacen cosas en cuanto pueden hacerlas, pero ahí están
confundiendo el poder con la obligación. Poder hacer algo no implica
necesariamente hacerlo. También se puede elegir no hacerlo. Poder no significa tener, solo te brinda una posibilidad. Además, que puedas hacer
algo no implica que no puedan otros reaccionar por tus actos, o sea, no quiere
decir que debas hacerlo.
Cada día, todos podemos hacer muchas cosas que no hacemos. Ahí radica nuestra responsabilidad y nuestra ética. En lo que no hacemos. Ahí está el verdadero mérito. Lo que no debería nadie olvidar es que se puede estar un tiempo sin hacer algo; pero, más tarde o más temprano, llega un día y, por alguna razón que no esperaban, el pueblo decide actuar. Ahí está lo bonito de esta dinámica del poder.
En España, el Renacimiento llega aclimatándose a las formas y los gustos locales, que no desaparecen sino que se integran (conviven) con las nuevas formas italianas. De hecho, la poesía que más escucha la población del siglo XVI seguirá siendo la tradicional (Romancero) y la cortesana. Eso es, seguirán de moda los cancioneros. Es entre finales de los años veinte y la mitad del siglo cuando se produce la aclimatación de estas nuevas formas y contenidos. Por eso, entre otras causas, en nuestra literatura el Renacimiento tiene ese sabor tan diferenciador, porque aclimata lo nuevo a la tradición multicultural preexistente.
 |
| Noble y poeta |
La fecha clave para fraguar definitivamente la gestación
de lo dicho es 1543, año en el que
se publican de forma póstuma las obras de Juan Boscán y de Garcilaso de la Vega,
los grandes pioneros en la defensa de la poesía renacentista italianizante. La
rápida difusión de estas obras (principalmente las de Garcilaso, que será la
gran influencia de todos los que vendrán después) contribuye decisivamente en
el triunfo de esta poesía novedosa. Llegarán nuevos géneros, motivos, temas,
tópicos, versos, estrofas… En fin, una sensibilidad poética diferente. Veamos,
pues, algunas de sus claves de estas innovaciones formales.
Se recuperan muchos géneros de la tradición grecolatina
como las églogas (temas amorosos de pastores), odas (cantos de alabanza),
epístolas, sátiras o elegías (odas a los difuntos). En cuanto a las
innovaciones métricas, frente al octosílabo castellano, se opta por
endecasílabos y heptasílabos, utilizados con estructuras (estrofas o poemas no
estróficos) diferentes (para saber más sobre estas cuestiones, id a las
entradas sobre métrica, géneros, estrofas…).
De hecho, las dos líneas poéticas del siglo, la amorosa (primera mitad) y la moral (segunda) se diferencian muchas
veces por la forma de expresión seleccionada. La lírica amorosa se expresa en
canciones, sonetos, madrigales o sextinas. La de temática moral usará silvas,
tercetos encadenados, sonetos y liras en géneros como la oda o la epístola.
Sobre los temas
de la poesía del XVI, nos centraremos en los mitológicos, naturales y,
principalmente amorosos y morales (segunda mitad).
La presencia de la mitología
clásica greco-romana es palpable, pues su acervo proporcionará un enorme
conjunto de motivos tomados de autores clásicos o de las mitografías de la
época. Por su lado, la Naturaleza
aparecerá estilizada como reflejo de belleza divina y marco de incidencias
amorosas, armonía, reposo, etc. De la descripción de la Naturaleza se seguirá
el tópico literario del Locus amoenus de Virgilio, es decir,
un lugar agradable que presenta una naturaleza ideal y armónica con unas
características fijas como arboledas, sombras, corrientes de aguas cristalinas,
flores, clima sereno, prados de hierba fresca, etc.
Hay más tópicos relacionados con la descripción de la
naturaleza están los de alabanza de vida sencilla como Beatus ille (feliz aquel) o Aurea mediocritas (adorada mediocridad). Más allá de la
literatura bucólica y pastoril, el campo o la aldea se contraponen a la Corte o
a la ciudad como refugios de paz. Uno apuesta por una vida sin riquezas ni
grandes ambiciones, una vida tranquila, sin las preocupaciones de los ricos. El
otro muestra la añoranza de la vida apartada del mundo (en contacto con la
naturaleza agradable) como un lugar para encontrar la paz y la armonía.
Este tópico (Beatus
ille) tiene otros similares asociados, en mayor o menos medida, a lo divino
y espiritual. Por ejemplo: Menosprecio de
corte y alabanza de aldea, en el que por iguales motivos se pondera la vida
en el campo en detrimento de la ajetreada y conflictiva vida cortesana.
El tema central de la primera parte del Renacimiento español
será el amor. Un amor influido por
la filosofía neoplatónica, es decir, visto como una virtud del entendimiento
que contribuye a hacer mejores a los hombres. Con el amor puedes elevarte de lo
inmaterial a lo material, superando así la sensualidad (“pura materia”). La
mera contemplación de la belleza femenina, igual que con la armonía musical o
la belleza de la naturaleza, te da acceso al conocimiento de la Belleza
Absoluta.
El tópico que mejor resume esto es Descriptio puellae, una
descripción de la belleza femenina que sigue un orden fijo y una serie de
normas: se realiza de arriba abajo (cabeza, rostro, cuello, brazos, manos,
torso, piernas…; aunque lo frecuente es que se detengan mucho antes); el
cabello será generalmente rubio (símbolo de nobleza, pureza, belleza en la EM y
el Renacimiento; un tópico en sí mismo) y se describirá con símiles o metáforas
(si es blanco, por ejemplo, representa la vejez; por lo que las imágines
creadas serán distintas); el rostro se describe aludiendo a elementos naturales
vinculados a la pasión o el calor, la pureza o la frialdad; y los ojos brillarán
como soles o estrellas. Al final, todo en la amada es luz, belleza, divinidad…
A esto, Dante y Petrarca añaden un componente espiritual,
creando así el tópico (muy usado en España) Donna angelicata (“mujer ángel”), cuyo amor hace brotar al
hombre un instinto distinto al carnal, es decir, el de auto-superación.
 |
| Petrarca |
La belleza femenina dará pie a otros dos tópicos
esenciales en el Renacimiento. El primero es Carpe diem, que significa
“disfruta cada día”. El otro es muy
similar, pero fruto directo de esa descripción femenina: Collige, virgo, rosas;
que significa “muchacha, corta las rosas”.
La idea de ambos es invitar a la mujer a aprovechar su juventud y su belleza
antes de que caduquen, pues el tiempo es breve; igual que le pasa a las rosas.
Sin embargo, el amor no siempre será así expuesto.
También puede ser fuente de dolor y frustración cuando el enamorado percibe que
será inalcanzable o que puede perderlo. La poesía renacentista manifiesta esto
por medio de antítesis características de la época como fuego/hielo, día/noche, calma/tormenta, paz/guerra…
En los hombres, no se alaba la belleza. El tópico
renacentista que se ve sobre ellos es Sapientia et fortitudo (Sabiduría y valor), y se relaciona con
el prototipo de poeta de la época: el estudioso y soldado (pluma y espada)
propio de la nobleza. En un hombre se valoran la sabiduría, la inteligencia, el
cuidado del cuerpo, la destreza en combate (caza, guerra…), la agilidad (danza)
o la sensibilidad (música, creación literaria, canto…).
Respecto a la poesía moral de la segunda mitad del siglo
(reinado de Felipe II), usará los mismos temas y estilos que pone en relieve
Garcilaso, pero con la idea de moralizar y adoctrinar. Será una poesía moral y
religiosa influenciada por el espíritu de la Contrarreforma que hará hincapié
en un código de conducta más rígido; aunque también por la insatisfacción ante
una nueva sociedad urbana e individualista. Seguiremos viendo los tópicos Beatus ille y Aurea mediocritas. Sin lugar a dudas, el autor más representativo
de la poesía moral será fray Luís de
León, un erudito que veremos en su propia entrada.
Como colofón a esta nueva moral y al incremento de la
religiosidad (y al espíritu reformista de la época) surgirá una poesía
(literatura, mejor dicho) muy particular: la mística y ascética. En España habrá dos autores importantísimos de
esta corriente: santa Teresa de Jesús y
san Juan de la Cruz.
Para finalizar la entrada repasaremos las escuelas, y sus autores, más representativas del siglo XVI; aunque a algunos los veremos detenidamente en otras entradas. Durante la época de Carlos I destacan Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Diego Hurtado de Mendoza o Gutierre de Cetina. El la de Felipe II (segundo Renacimiento), destacan la escuela salmantina (fray Luis de León o Francisco de la Torre), la escuela sevillana (Fernando de Herrera o Luís Barahona) y la poesía mística de san Juan y santa Teresa.
En esencia, publicar es hacer público algo. Lo primero que cualquiera piensa sobre el tema es que es un verbo que sirve para expresar que solo o con la ayuda de alguien; puedes sacar a la luz un libro, un disco, una película, un artículo, una noticia o lo que sea gracias a algún medio que se dedique a estas cosas. Sin embargo, hoy en día, también podemos pensar en eso cotidiano que hacemos en redes sociales y en Internet. Con todo, no es lo único. También es posible poner un anuncio a la vista de todos; un cartel, por ejemplo; o contar a algún grupo de gente algo relativo a tu intimidad. Ya verás que no tarda mucho en extenderse el asunto y en ser de dominio público. De un modo u otro, en esto consiste publicar.
En todas sus vertientes, es algo que
podemos hacer gracias a que forma parte de un derecho fundamental en casi todas
las sociedades: el derecho a la libertad de expresión. Se supone que es uno de
esos pilares sagrados en los países que sacan pecho de su espíritu democrático,
por eso está amparado en leyes y se defiende sobre otros principios básicos
como el derecho a la intimidad o la privacidad. Algo que, al menos, debería ser
reflexionado debidamente.
La cuestión es que, como todo el
mundo sabe, la realidad no es exactamente así. Cantantes, humoristas, expertos,
etc. han comprobado que su derecho a expresar lo que sienten u opinan no es
como creían. Lo han averiguado mediante distintos procedimientos de censura,
cárcel, intimidación o acoso mediático. Particulares que cantan han acabado
presos, cancelados o presionados por hacerlo; igual que otros, por opinar en
contra de la mayoría han terminado humillados, difamados, censurados o
ridiculizados por grupos de presión que sí tienen ese derecho a decir lo que
quieran; aunque sea mentira, ruido o propaganda.
Esto prueba algo obvio que todos
conocemos: el derecho a la expresión está directamente proporcionado al poder
que tú tienes. Si eres un ciudadano cualquiera, cuidado; si eres una gran
empresa, un partido, un grupo, un editorial, etc., podrás publicar los
mondongos que te plazcan. ¿Fácil, no? Además, también es importante a quién te dirijas o sobre quién hables; por lo
que hay ahí un derecho que unos parece que tienen y otros, en la práctica, no
tanto. ¿Qué derecho será? ¿Lo intuyes? Sí, es el derecho a la dignidad y a
mantener la integridad personal o la reputación contra injerencias externas.
En todo caso, parece claro que
publicar forma parte de los derechos que poseemos como ciudadanos, grupos o lo
que sea; aunque también ha de ponerse en valor los deberes que tenemos a su
vez. Deberes que, si bien no son tan famosos, son también parte del hecho
social; pues sirven para garantizar la participación y la inviolabilidad de tus
derechos y libertades.
Al final, la clave de los deberes
cívicos y sociales radica en una palabra mágica que parece que a muchos les da
alergia: la responsabilidad. El primer problema con esta palabra es que parece
que es un valor añadido, un extra. Pues no se puede estar más equivocado si se
piensa así. La responsabilidad es una obligación que tenemos todos, no un
superpoder de unos elegidos. De hecho, cuanto más publicas, más
responsabilidad; cuanto más tienes, más responsabilidad; cuanto más alto, más
responsabilidad. Piensa que cada vez que cualquiera hace lo que sea, toma una
serie de decisiones que acarrean cierta responsabilidad. Lo que no sé es por
qué razón no rendimos cuentas como se merecen hasta que llega a límites extremos
y dejamos que las tonterías reinen por ahí sin ningún tipo de freno hasta que
alcanzan un tamaño colosal.
Como se puede vislumbrar hasta aquí,
hemos entendido todo al revés. Hemos montado un chiringuito en el que; si eres
lo bastante hábil para no meterte con los fuertes; puedes insultar, difamar y
ridiculizar sin mirar atrás. Todo esto, siguiendo el modelo de las grandes
publicaciones, los grandes medios. Así harás dinero y medrarás en una sociedad
tóxica y absurda. Mientras no molestes a quien no debes, no pasa nada. Eso sí,
si eres de los de reflexionar con un mínimo criticismo y decides denunciar
abusos de poder y prácticas poco éticas o ilegales; puedes acabar preso,
censurado, cancelado o acosado mediáticamente. No importa la razón o no razón
que tengas. Es así.
Es lógico que para proteger la
intimidad del que quiere decir algo en público se recurra a recursos prácticos
como apodos, máscaras, alias, etc. Es comprensible, pues está en juego su
derecho a la privacidad. Se ha hecho desde siempre, y con buenos resultados
contra gobiernos totalitaristas y regímenes absolutistas. Gracias a eso, muchos
intelectuales y libre pensadores han podido poner en jaque a más de uno. Un
juego casero de espías en el que, valga la redundancia, había mucho en juego.
Ahora seguimos igual, pero elevado a
la máxima potencia y con los roles confundidos. No es difícil publicar en la
red de forma relativamente discreta y secreta. Eso da fuerzas para ir contra lo
que se quiera y hacerlo de la forma que se quiera. Sin ninguna responsabilidad.
Lo irónico de esto es que se protege la privacidad de gente que se dedica a
meterse con la vida y los asuntos de terceros. Abusones cobardes que se
esconden para “apalear” a víctimas indefensas y, en algunos casos, que ignoran
dichos ataques. De hecho, se puede hacer mediante programas informáticos, sin
dedicar siquiera un mínimo de tiempo.
Una forma común de lavarse las manos con la responsabilidad
de grupos, empresas o personas es eso que conocemos como libertad de recepción. Para algunos, consiste en que las personas
son libres de ver un canal u otro, así como de cambiar la emisora de la radio,
cerrar la ventana o ponerte cascos para no oír campanas o megáfonos de
propaganda política, borrar el correo no deseado (o romper las antiguas cartas
que, para los políticos y los bancos siguen estando de moda) o no visitar una
página web o una red social. Y, para estos, ahí termina la libertad de
recepción. Y todavía pensarán que tienen razón.
La libertad de recepción es más que
todo esto. Significa que por delante de lo que uno grite, está el derecho al
silencio y la armonía de los demás. Es decir, que la gente no tendría que
tragarse publicidad invasiva, apelaciones groseras de cuatro notas o mentiras
que llegan por la izquierda o por la derecha; por poner algunos ejemplos
clásicos.
Para terminar con este artículo, me
gustaría mencionar un trinomio muy relacionado con este tema: pensamiento,
palabra y obra. Claro que todos somos libres de pensar lo que queramos, pero no
lo somos de obrar contra los demás sin más. Para eso debe apelarse a la
responsabilidad del individuo o al castigo de la sociedad. Con todo, hay un
justo y libre punto medio entre ambos conceptos: la palabra. Y, con ella,
opiniones, oportunidades, abusos y demás. Lógicamente, hablar no es hacer; pero
tampoco pensar. Está en un punto medio entre ambos, y tiene un poco de los dos.
Es la clave de este artículo y una acción en sí misma, pues hablar (o escribir)
es hacer público lo que uno piensa.
No creo que sea pedir demasiado que,
al menos, se piense aquello que se publica y se responsabilice cada uno de lo
suyo. Lo que implica, cómo no, multas de esas que “hacen pupita” para los que vayan contra la integridad de Estados,
grupos o personas; sobre todo para esos que, por su gran tamaño, deberían tener
muchísima más responsabilidad de la que tienen.
En general, todo el mundo sabe la diferencia entre lo público y lo privado. Si estoy en casa, con la familia o pensando en mis cosas, estaré en el terreno de mi privacidad. Por el contrario, si doy un paseo por la calle, charlo con una persona en la plaza o toca la hora de entrar a trabajar, la esfera que debo esperarme es la pública. Hasta aquí, parece fácil. Sin embargo, no siempre tenemos claro el límite entre ambos ámbitos. De hecho, su limitación no ha sido la misma todo el rato, ni significa lo mismo para todo el mundo.
Existen algunos conceptos,
realidades y situaciones que solo pueden darse si se oponen a sus contrarios.
Completando, de esta forma, un constructo en el que forman un todo que
vislumbramos casi sin darnos cuenta y creemos entender. Algunos ejemplos
fáciles de imaginar son la luz y la oscuridad, el bien y el mal, o el todo
frente a la nada. Nótese que no puede existir la luz sin la oscuridad, ni el
bien sin el mal, ni el concepto del todo sin la nada. Esto, en esencia, es lo
que pasa con lo público y lo privado.
¿Por qué algo es privado? Muy fácil,
¿no?, porque pertenece a alguien. Se diferencia de otra cosa que no le
pertenece a esa persona. Si yo tengo un objeto en la mano, puedo reclamarlo
como mío y no dejar al resto que me lo quite o lo utilice. Defiendo, así, mi
derecho a defender algo como mi propiedad. Esta dicotomía entre lo público y lo
privado no siempre fue como es ahora. Si piensas en ciertas tribus del pasado,
por ejemplo, verás que hay cosas que son de la tribu, aunque no son necesariamente
públicas, pues su tribu puede considerarse como una gran familia. Eran, pues,
parte de lo privado. Un concepto de privacidad colectiva.
Pensemos en los pronombres
personales. Seis formas (con variantes que ahora no vienen al caso) para
diferenciar el singular, que representaría en este ejemplo lo privado; del
plural, que se encargaría de lo público. El asunto no termina ahí, hay un matiz
igual de importante. El simple hecho de utilizar cualquiera de ellos ya muestra
algo ancestral y biológico, ya explica la primera piedra de esta compleja
construcción que llamamos sociedad; pues diferencia lo que nos pertenece de lo
que no es de nadie.
Hace referencia a un concepto
totalizador, es decir, aquello que es común a todos. En este sentido, ya los
animales (y nosotros como ejemplo de una especie animal) diferencian su
territorio del resto del mundo. En algunos casos, defienden y luchan por ese
territorio, que es suyo, o de su grupo, frente al resto del mundo, incluyendo a
miembros de su propia especie. Es la base del yo frente a lo demás; y del nosotros,
como grupo, frente al ellos (los que
no son nosotros).
De hecho, antes de poder hablar de
algo como público, es necesario que se mueva dentro de un planteamiento
específico: ser de todos nosotros, de nuestro grupo o, al menos, tener el
derecho a utilizarlo. ¿Cómo regulamos aquello que concierne a lo público, a las
ciudades (polis)? Con la política.
Repasemos brevemente la base de eso que metemos dentro de esta palabra que
maneja las cosas públicas, repasemos las dos corrientes principales de lo que
llamas derecha e izquierda.
Los liberales (como ejemplo de lo
que llamamos derecha) tienen muy
claro estos conceptos. Sus máximas fundamentales (en general y reservando las
diferencias entre corrientes) giran en torno a lo más esencial para ellos: el
individuo (el yo en los pronombres
personales). Por eso, hablarán de derecho a la propiedad privada, de igualdad
ante la ley y de libertad individual. Por consiguiente, querrán un Estado
mínimo (regulación mínima de lo público) para velar por esos derechos y un
libre mercado para poder realizar todo lo que sean capaces.
El problema es que una persona sola
no es capaz de abarcar mucho. Para eso se crean empresas y grupos empresariales
enormes (ya hay ahí un nosotros) que
quieren hacer crecer con las mismas reglas que tienen para los individuos. Lo
malo es que en este sentido ya estamos en el terreno de lo público, aunque sea
dentro de un grupo de personas limitado (aunque resulte enorme). Es, como
comprenderás, una forma de cosa pública, aunque no dependiente de la forma
política actual, el Estado. Termina, además, socavando los derechos
individuales de los que menos tienen y velando solo por sus propios asuntos;
amén de la destrucción indiscriminada del entorno o de los grupos minoritarios.
Los de izquierdas, por el contrario,
se fijan en lo público y en los derechos sociales para tratar de hacer una
sociedad igualitaria porque parten de la idea de que los recursos no son solo
de unos pocos, sino de la colectividad. Hay que repartir y redistribuir la
riqueza que se genera con ellos para que la sociedad avance y no se pisen los
derechos de las personas. Además, esos recursos no terminan adquiriendo la
forma de otros productos ya elaborados o procesados. Hace falta ayuda, es
decir, mano de obra.
Ahí tienes la base de la lucha de
clases y los postulados de muchos de los movimientos que han existido, con sus
incontables y relativamente pequeñas diferencias. Algo común en todos ellos
(menos en uno que todos tildan de utopía) es la necesidad de un Estado fuerte
que controle a los más poderosos y vele por esa distribución. Lo malo es que
puede acabar en gobiernos totalitarios, corrupción o dividiendo parte de la
sociedad mediante la utilización (y creación) de grupos minoritarios a los que
“salvar”.
Las dos posturas tienen, además,
algunos vicios comunes que pueden terminar con el sistema justo en el sitio más
peligroso; ese que coincide con las propuestas anteriores más siniestras e
injustas; ahí donde nace la esclavitud, la sociedad estamental del Medievo o
las tiranías. Formas todas de pervertir y confundir aquello público con el
derecho de unas personas (o familias) frente a otras.
Cualquiera que lea estas palabras se
dará cuenta de que la relación entre lo que debería regular lo público (la
política) y el concepto de partidos y grupos políticos; sean de derechas o de
izquierdas; es, cuanto menos, discutible. Al menos, así pienso yo. Por
desgracia, es, como poco, relevante en este tema; pues son las grandes
propuestas de nuestro tiempo en ese concepto, algo loco, que llamamos
Occidente. Suena más a dinámicas y pulsos de poder hacia la población. Es
verdad.
Con esta pincelada queda claro que
la política que conocemos todos no funciona para manejar eso que decimos común,
es decir, perteneciente a la cosa pública. No es ya una cuestión de qué
corriente te parezca mejor; es que, simplemente, ninguna se encarga de lo que
se supone debe encargarse. Por esta fundamental y sencilla razón, digo yo que
habrá que hacer algo para alcanzar un consenso común sobre aquello que nos
concierne a todos. Algo que nada tiene que ver con esta dinámica del poder. Ya
vemos que estaríamos en otro tema de conversación, en otro asunto distinto. Lo
que aquí tratamos de mejorar es aquello que sentimos como público. Nada más.
Para eso, lo que tendría que pasar
es que recuperáramos cierto control, sin importar a qué grupo de influencia le
toque el pastel cada cuatro años. Eso pasaría despolitizando más y mejor nuestros
más preciados recursos. Sí; me refiero a la Sanidad, la Educación, el Medio
Ambiente, la Justicia, la Cultura, y a cualquier otro ámbito de esos que, en su
día, logramos democratizar entre todos. Un equilibrio de poder que trate de ser
real y se base en el consenso de las
colectividades más allá de a quién le toque gobernar. No en vano, nuestras
leyes, en teoría, así lo prometen mediante la separación de poderes; aunque sea,
en teoría.
Así volverán a ser nuestros, comunes, de todos nosotros; así haríamos planes a largo plazo que exijan directrices a los políticos de turno; así daríamos a los profesionales de cada sector la posibilidad de hacer su trabajo con garantías, dignidad y auténtica soberanía sobre los temas en los que se han preparado; así saldríamos de ese futón barato en el que nos despachan cuando toca.