Nace en Toledo entre 1491 y 1503. Muere en Niza en 1536. Tuvo una vida breve pero intensa. Se relacionó con el emperador, con la casa de Alba, etc. Estuvo en varias campañas militares, hasta que muere en Francia al intentar tomar una fortaleza. Baltasar Castiglione lo definió como un hombre culto, elegante, valeroso y hombre de letras.
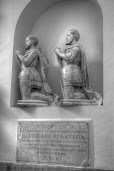 |
| Tumba de Garcilaso |
Es el prototipo de cortesano renacentista, un noble de familia importante (con amigos más importantes todavía) y un militar relacionado con la corte y las guerras en Italia, Francia, etc. Es el modelo clásico de armas y letras. Como él mismo dijo, Garcilaso vivió “tomando ora la pluma, ora la espada”. Como poeta, que es lo que aquí nos interesa, es el más influyente del Renacimiento español, pero también del Barroco. Una figura clave que unirá lo viejo y lo nuevo para encontrar una voz propia, casi una metáfora perfecta de lo que significó España en la época de Carlos I.
La poesía de Garcilaso, junto a su amigo Juan Boscán, nos
brindará la oportunidad de adoptar los nuevos estilos italianos de Dante,
Petrarca o Sannazaro (autor contemporáneo al toledano) al español y a la poesía
anterior, que todavía en la primera mitad del XVI era la más oída.
Se suele dividir su obra en tres etapas definidas en función
de su estancia en Nápoles. La primera etapa está enmarcada dentro de la poesía
de cancionero del siglo XV. Cultivó en esta época una poesía arraigada. Aunque
ya comienza a practicar algunas formas italianas, predomina el octosilábico
castellano y no se ven elementos petrarquistas en sus versos.
Lo característico de esta etapa es el silencio intimista,
la austeridad imaginativa, la desatención de la naturaleza (y todo lo
exterior), y que los artificios formales que presenta (juegos de palabras,
derivaciones, antítesis…) son del gusto de la poesía cancioneril. Además; igual
que a otros autores renacentistas como Boscán, Gutierre de Cetina o Fernando de
Herrera; tuvo influencia del valenciano Ausìas March, un autor tardo medieval
(XV) con un estilo cuidado y personal que se salía de las modas y costumbres de
su tiempo
La segunda etapa es la que se vincula con su contacto con
Italia y con el Humanismo. En Nápoles, su poesía se adentra en el petrarquismo.
Garcilaso imita temas, estilo y repertorio de imágenes de la belleza, así como
los elementos de la naturaleza empleados para retratar a la amada y describir
la vivencia amorosa del poeta.
Dentro de los contemporáneos, Garcilaso será influenciado
por Ludovico Ariosto y, principalmente, por Sannazaro. De hecho, la lectura de La Arcadia llevó al poeta español a
incluir en sus composiciones pastores caracterizados por su melancolía y por un
ambiente idealizado. Gracias al contacto con el Humanismo, el de Toledo se
interesó en leer a los clásicos Virgilio, Horacio, Ovidio…; lo que también
incluyó en su poesía.
La última etapa es la más lograda, cuando encuentra su
propia voz personal. Por tanto, la obra de Garcilaso no es una mera imitación
de modelos locales o italianos; sino que alcanzó una plenitud expresiva raras
veces conseguida por nadie. Dicho con otras palabras: cogió los elementos de
toda la evolución literaria de Castilla y de otros lugares de España, se empapó
de nuevas formas expresivas (las renacentistas) y, para terminar, logró
hacerlas suyas y crear una cosa nueva y deferente, adaptada al español y al
bagaje cultural peninsular.
Su obra, preparada para su edición por su amigo Juan
Boscán, fue publicada de forma póstuma en 1543. Es escasa: una oda (Oda a la flor de Gnido), una epístola en
verso a Boscán, dos elegías, tres églogas, cinco canciones, unas pocas
composiciones al estilo tradicional y 38 sonetos.
Aún así, esta breve producción modificó el rumbo de la
lírica castellana. Le otorgó su definitiva configuración, la modernizó. Los
sonetos garcilasianos, tras el intento del Marqués de Santillana, son la
aclimatación definitiva de la estrofa al español. En ellos, desarrolla, en
esencia, el sentimiento amoroso. Un amor neoplatónico en el que no falta la
indiferencia de la dama, el dolor del amante, la esperanza o la desesperanza.
Es importante en Garcilaso y el tratamiento del tema
amoroso, al estilo de Petrarca, su muestra de melancolía y cómo analiza los
sentimientos provocados por el amor no correspondido o por el perdido (por
ejemplo, por la muerte de la amada). Para describir a la amada usará unos pocos
rasgos físicos; en cambio, para dibujar el mundo interior del poeta, del “yo”
poético, se empleará a conciencia. No será hasta su madurez artística final que
asuma una verdadera sentimentalidad renacentista suave y melancólica.
En las elegías se descubrirá una influencia directa de
los clásicos y una actitud estoica ante los sucesos adversos, aunque no exenta
de un tono vitalista y optimista muy de la época. Las églogas (composiciones
más largas en las que varios pastoriles dialogan sobre temas, generalmente
amorosos, en un entorno idílico), junto a algunos sonetos, son la culminación
del talento poético de Garcilaso. Las églogas de Garcilaso condensan toda la
riqueza de su mundo poético y es donde su sinceridad se aproxima a la
confidencia, pese al convencionalismo de la tramoya pastoril. Las tres églogas
fueron compuestas durante su estancia en Nápoles. Son tres églogas.
La Égloga I, que consta de 421 versos distribuidos en
estancias, contiene los monólogos de dos pastores; Salicio, con sus tristes
quejas por el rechazo de su amada Galatea; y Nemoroso, que llora la muerte de
Elisa. De esta forma, plasma el debate entre amar y haber perdido frente al
amor no correspondido. El poema concluye en una atmósfera de melancolía y de
afirmación del “dolorido sentir” como
condición de la existencia humana. Hay una mezcla de sincera confesión y
contención sobria. Se percibe en el poema la emoción y la pasión de un amor
vivido. Hay que resaltar la frecuencia de las exclamaciones y preguntas, la
hipérbole al tratar el proceso amoroso y la identificación de la naturaleza con
el sentimiento de dolor del poeta.
La Égloga II fue la primera que escribió. Es la más
extensa y la única que presenta una acción dramática. La trama se centra en el
amor no correspondido de Albanio hacia Camila. Albanio intenta suicidarse y
relata sus desventuras a su amigo. Por su parte, Nemoroso, además de referirse
a sus propias experiencias amorosas, elogia las hazañas del duque de Alba,
protector del poeta. Así vemos cómo se cruzan los temas de amor con la política
de la vida del autor.
La Égloga III, para muchos la obra más lograda de
Garcilaso, está escrita en Octavas reales.
En ella, cuenta que, a orillas del Tajo, cuatro ninfas bordan en sus telas
sendas historias de amor y muerte (la historia de Orfeo y Eurídice, la de Apolo
y Dafne, la de Venus y Adonis y la de Elisa y Nemoroso). La inclusión de la
historia amorosa de Garcilaso (la historia de Elisa (Isabel Freyre) y Nemoroso
(Garcilaso) supone una reelaboración artística considerable, pues la vida se
transforma en poesía que, a su vez, se transforma en tema de pintura. Esta
égloga sobresale por la soltura en el uso de los recursos literarios, por su
perfecta estructura y, si la comparamos con las otras dos, por un mayor
distanciamiento en la expresión del sentimiento amoroso del poeta.
Como puede observarse, el amor es el tema predominante en
la poesía de Garcilaso. Su concepción de este es marcadamente neoplatónica, con
huellas de la tradición petrarquista. El de Toledo oscila entre la esperanza y
la desesperanza, se recrea en su dolor como amante y en la indiferencia de la
amada, así como el uso de secreto del amor cortés o el análisis agudo de
diversos estados de conciencia.
Su poesía
transmite una fuerte sensación de sinceridad, que se ha relacionado con el
carácter autobiográfico de los poemas de Garcilaso. Conviene decir que era
propia de la poesía de la época una cierta “retórica
de la sinceridad”, que pretendía que los sentimientos expresados en los
versos transparentaran cierta idea de verdad. En este sentido, puede advertirse
una evolución en la poesía de Garcilaso desde sus primeras composiciones, más
próximas a la lírica cancioneril y sus tópicos amorosos, hasta sus poemas de
madurez impregnados de la nueva sentimentalidad renacentista, más sutil y
melancólica.
Otro tema muy presente en este autor indispensable de
nuestra literatura es la naturaleza, utilizada como entorno estilizado e
idealizado en el que los
personajes se quejan de sus cuitas amorosas, pero también como confidente que
escucha y consuela a los pastores en sus quejas (aquí se ve la influencia de
Virgilio). La utopía pastoril tiene un innegable carácter idealista y en ella
las relaciones humanas y económicas se atienen a los modelos que la inmutable
naturaleza ha establecido.
Para finalizar esta entrada conviene hablar un poco de la
métrica y el estilo de Garcilaso, que, como veremos, influirá decisivamente en
toda la poesía posterior. De hecho, su labor poética se inscribirá en un
fenómeno mucho más amplio, la lírica española de los siglos XVI y XVII. La
nueva lengua poética se ajusta a los ideales renacentistas de naturalidad y
elegancia. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el
equilibrio clásico entre la pasión y la contención. Este deseo de armonía se
refleja en la frecuente simetría de sus estructuras poéticas: versos bimembres,
elementos duplicados o triplicados, paralelismos sintácticos, etc.
El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico, como
revelan los adjetivos antepuestos, uno de los rasgos más característicos de su
estilo: dulces prendas, dulce nido,
triste canto, triste y solitario día, cansados años… A este tono contribuye
también la novedosa métrica garcilasiana, con predominio del endecasílabo,
frecuentemente asociado al heptasílabo, lo que le proporciona una gran libertad
expresiva. Es, asimismo, un verso muy musical por la acertada combinación de
acentos y rimas, por sus aliteraciones, hipérbatos, etcétera.
Todo esto es fruto del contexto histórico y literario en que se movió y de los sistemas poéticos que conoció. El primer tercio del siglo XVI es una época de intensa innovación y apertura que Garcilaso vivió en España y en Italia.

